PORTAL MARTINISTA DEL GUAJIRO
"Purificaos, pedid, recibid y obrad.
Toda la Obra se halla en estos cuatro tiempos"

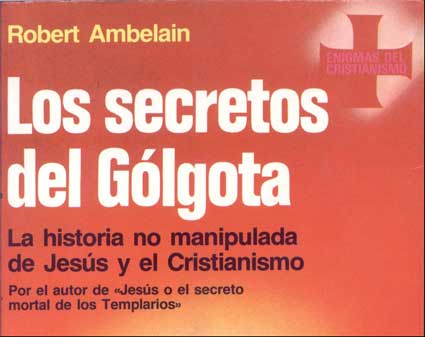
A los muertos de Massada
Se me reprocha que, de
vez en cuando,
me Entretenga con Tasso,
Dante y Ariosto.
Pero
¿es que no saben que su lectura es el delicioso
brebaje que me ayuda
a digerir la grosera
sustancia de los estúpidos Doctores de la Iglesia?
¿Es que no saben que esos poetas me proporcionan
brillantes colores,
con ayuda de los cuales
soporto los absurdos de la religión? …
BENEDICTO XIV, papa
Respuesta al R.P. Montfaucon
Un iniciado puede
ser el instrumento de una fatalidad
asesina, cuyo fin escapa a nuestra
comprensión …
MAURICE
MAGRE,
Priscilla d'Alexandrie
En el recinto del Templo reservado a los hombres, los judíos piadosos
se habían reunido ya, vueltos hacia el este, con la cabeza cubierta por el taleth,
con los tephilim en mano, a punto de salmodiar la oración ritual apenas despuntara
el sol: "Alabado sea, oh Eterno, nuestro Dios, Rey del Universo, Tú que creaste
la luz y conservaste las tinieblas … Alabado seas, oh Eterno, nuestro Dios, Rey
del Universo, que diste al gallo la inteligencia para distinguir el día de la oscuridad
…"
En la noche oscura del último día de Nisán, el oscuro terciopelo
azul del cielo estaba salpicado aún por mil diamantes. En el poniente, más oscuro,
declinaban las estrellas de Al Khus, el Arquero, mientras que en el levante, más
claro ya, se veían ascender poco a poco las de Ab Menkhir, la Ballena. Fue entonces
cuando el gran gallo solitario del Templo, el único tolerado en la Ciudad Santa,
y al que alimentaban con trigo las manos frágiles de las hijas de los cohanim, aquel
al que llamaban el Avisador, aquel gallo cantó, advirtiendo de este modo a los levitas
de guardia de la salida del sol.
Entonces, de toda la ciudadela Antonia se
elevó un clamor ritmado. La cohorte de la Legión I, formada en cuadrados tras su
águila y sus pendones, y según era costumbre en Siria, saludaba la aparición del
sol, y los veteranos, con el brazo derecho levantado, de cara al astro rey, repetían
el triple saludo al "sol invictus". ¿No era acaso él, bajo el nombre de
Mitra, quien marchaba invisiblemente en cabeza de ellos, asegurando así la gloria
de Roma en todos los combates?
Con tonalidades azafranadas, amarantáceas
y anaranjadas la creciente luz inundaba el horizonte en amplios mantos paralelos
y ascendentes, y Jerusalén, como respondiendo a la llamada del profeta: "recuperaba
su luz …"3 Pronto llegaría el alba; el frescor nocturno se iba desvaneciendo
progresivamente, y mil olores diversos se entremezclaban al antojo de la brisa y
de sus cambios de humor, jugando como un gatito joven por callejas y encrucijadas.
Al aroma de los metzo, del ferik, de rechta o de la difna, que cocían lentamente
desde la víspera en el horno de las familias pudientes (pues Judea sufría el azote
del hambre), se añadía el olor, algo ácido, de la intimidad de las mansiones que
al fin habían vuelto a abrirse al exterior, y también el perfume de hierbas aromáticas
procedente de los cercanos bosques. En los cobertizos de las viejas dependencias
del exterior de la ciudad, sacudiéndose de su pelaje polvoriento el frescor de la
noche pasada, los pequeños asnos grises resoplaban bajo los primeros rayos del sol,
liberando el acre vapor de sus camas de paja. Y aquí, dominándolo todo, flotaba
ese poderoso olor, formado por el sudor, el cuero y las armas engrasadas, que acompaña
por doquier a los soldados.
Los jinetes de la I Augusta estaban, efectivamente,
allí, pie a tierra, al completo, silenciosos, en cabeza de sus monturas alineadas
a lo largo de los fosos de defensa. Detrás de ellos, en la sombra rosa y ocre de
las almenadas murallas, estaba abierta de par en par la puerta de Damasco, que ellos
jamás habían franqueado montados en sus cabalgaduras, dado que la entrada a la Ciudad
Santa estaba vedada a los caballos, tanto por respeto a las costumbres religiosas
judaicas, como por su inutilidad en una ciudad tan accidentada como Jerusalén. Y
el ala legionaria, acampada muy cerca de la ciudad, había acudido simplemente al
encuentro del tribuno de caballería, su jefe, que se había alojado en el palacio
del procurador, en una operación preliminar a un cambio de guarnición.
Los
hombres y sus jefes iban equipados exactamente igual que sus compañeros de a pie.
Un gran escudo oblongo cubría el flanco izquierdo del caballo, la larga espada reglamentaria
pendía de la silla al mismo lado. A su derecha el legionario conservaba la daga
corta y ancha. Pero además de la lanza de los legionarios de a pie, éste llevaba
en bandolera un carcaj de cuero con tres venablos de hierro cortante como una navaja
de afeitar.
Separado de ellos, cerca de un grupo de oficiales silenciosos,
el Tribuno de Caballería iba y venía lentamente: parecía estar esperando algo. De
pronto se dejaron oír los pasos de una pequeña tropa armada, chocando contra las
piedras del camino, y poco después aparecieron, a la luz del amanecer, una treintena
de hombres. Era el destacamento explorador que el Tribuno había enviado en vanguardia.
La caballería de la I Augusta debía abandonar su acantonamiento próximo a Jerusalén,
donde era de poca utilidad en caso de disturbios urbanos, para ir a instalarse en
la Cesarea Marítima, en los límites de la llanura de Saron, frente al mar. Y el
Tribuno se había alegrado de abandonar Jerusalén, esa ciudad de fanáticos, para
encontrarse de nuevo con la apacibilidad de las guarniciones romanas y también con
los cuerpos cálidos y mórbidos de las cortesanas idumeas. Porque los cuadros superiores
de Roma no tenía derecho a llevar consigo a sus esposas a los territorios de ultramar;
el imperio temía, y con razón, que el clima, al que las sensuales romanas resistían
bien poco, y las influencias sobre el carácter, ablandaran a las guarniciones legionarias.
No obstante, antes de emprender la marcha, al alba, por el camino sinuoso que
descendía a través del valle del Terebinto, todavía medio oscuro, y en el que tanto
jinetes como caballos constituían unas dianas ideales para los arqueros de la disidencia
judía, el tribuno de caballería había mandado un destacamento a efectuar un reconocimiento
hasta una cierta distancia. Después, una vez el sol estuviera en lo alto, el ala
legionaria cabalgaría por un terreno descubierto, donde estaría en condiciones de
responder a cualquier emboscada, y de castigar severamente a sus eventuales agresores.
El centurión que estaba al mando de las tres decurias de exploradores, reordenó
las filas, ordenó el alto, y luego, rígido bajo su capa escarlata, con el brazo
derecho levantado, saludó al magistrado militar:
En esas regiones mediterráneas, bastante bajas de latitud, las
auroras y los crepúsculos son muy cortos. Y el sol naciente ya empezaba a lanzar
sus destellos por el horizonte, irradiando una nueva luz que abrazaba con sus rayos
las rojizas murallas de la antigua ciudad de Adoni Tsedek.
En lo alto, dominando
la Ciudad Santa, el oro y el cobre rojo del techo y de las gigantescas puertas del
nuevo Templo lanzaban un insoportable y deslumbrante fulgor. Y bajo el ligero calor
que insidiosamente se dejaba sentir, la brisa de pronto llevó un olor a la vez dulzón
y nauseabundo.
Olfateando ese ligero viento con un rictus de asco, el tribuno
se dirigió lentamente hacia el ángulo del recinto nuevo, desde donde podían distinguirse,
a lo lejos, las masas de la torre Psephinos. Entre ésta y la puerta de Damasco se
elevaba un montículo que los judíos llamaban Gólgota, una palabra hebrea que significa
cráneo. Según una de sus inverosímiles leyendas, era allí donde reposaba el cuerpo
incorruptible de Adán, y era precisamente el cráneo de éste el que estaba revestido
por la tierra de aquella colina estéril. Calva como un lugar maldito por el cielo
y por los hombres, la colina tenía, tanto de día como de noche, un aspecto siniestro.
Allí era donde, de día, se precipitaban en busca de pasto los cuervos y buitres.
Allí era donde, de noche, merodeaban con el mismo fin el chacal y la hiena. Pues
así es el destino de los lugares de ejecución, que hace que la muerte alimente a
la vida.
En la cima del monte calvo se erguían algunos postes patibularios,
que parecían esperar su siniestro travesaño, y también dos cruces completas, recortándose
sobre el cielo claro de Judea. El tribuno de caballería, seguido por algunos oficiales,
se acercó lentamente, y, al llegar a corta distancia, se detuvo y miró.
En
las cruces había dos crucificados. Estaban muertos. Y quizás ya desde la antevíspera.
Pero lejos estaban ya los tiempos en que Roma, en su tolerancia religiosa, permitía
a las familias de los condenados a muerte no esclavos que descendieran del ignominioso
patíbulo el cadáver del ser querido antes de la puesta del sol, para, según la ley
judía, "no mancillar la tierra santa de Israel".
Por eso era por
lo que, apoyados sobre su lanza, con la nariz tapada por su capa de estameña marrón,
algunos soldados de la III Cyrenaica, aunque se les revolviera el estómago, montaban
una guardia, a pesar de todo vigilante, frente al Gólgota. Y es que, por orden de
Tiberio Alejandro, los cuerpos tenían que permanecer en las cruces patibularias
hasta que la putrefacción y las rapaces hubieran llevado a término su acción natural.
Así, según había declarado el procurador, ya no se vería renacer jamás aquella absurda
leyenda que había seguido a la ejecución de Jesús, el "rey de los judíos",
hijo primogénito de Judas el Galileo, y crucificado catorce años antes, en tiempos
del procurador de Poncio Pilato. Porque sus faccionarios, los zelotes, bien corrompiendo
o bien emborrachando a la milicia del Templo encargada de la vigilancia de la tumba,
habían conseguido apartar la losa sepulcral, habían recuperado el cadáver, previamente
embalsamado con mirra y áloes para este fin, y se lo habían llevado en secreto a
Samaria, donde los judíos no podían penetrar ni efectuar pesquisa alguna. Allí lo
habían inhumado secretamente en una tumba en apariencia ocupada ya por un tal Ioannes,
al que los judíos llamaban el Bautista. Y luego sus seguidores afirmaron que había
resucitado.
Esta vez los creadores de leyendas lo tendrían francamente difícil,
ya que no había muchas posibilidades de que, ante los inmundos despojos que quedaran
fijados a cada uno de los patíbulos, pudieran montar semejantes fantasías.
Cada una de las cruces llevaba, detrás de la cabeza del crucificado, una placa
en la que se había grabado a fuego una inscripción trilingüe. En la de la izquierda
podía leerse: "Simón-bar-Judá, crímenes y bandolerismo". En la de la derecha
se había inscrito: "Jacob-bar-Juda, jefe zelote, ídem".
Complaciente,
el tribuno comentó para aquellos de los centuriones que no sabían leer:
Silenciosos, envueltos en sus capas rojas, los centuriones contemplaban
los cuerpos de los ajusticiados, pues el ala legionaria acuartelada en Betania no
había ni asistido ni participado en la ejecución, ya que se le había mantenido en
reserva para el caso de que se produjeran posibles disturbios. Alrededor de las
dos cruces, manchadas por la orina y los excrementos de los condenados, se arremolinaban
enjambres de moscas zumbantes. Y el tribuno de caballería, por su parte, revivía
la espantosa escena de esa doble crucifixión.
Aquella mañana, muy temprano,
la tuba de guardia en la ciudadela Antonia había lanzado las notas de congregación
general, notas repetidas por los otros diversos acuartelamientos. Poco después,
las rejas de la Antonia se habían abierto a lo alto de la doble escalera de piedra,
y habían aparecido, en filas apretadas, los manípulos. Los hombres iban con equipo
de asalto, llevando únicamente la espada corta y el pilum o lanza, y el escudo al
brazo izquierdo. Habían tomado la dirección del Gólgota, lugar inhabitual de las
ejecuciones, hacia el que convergían asimismo todos los otros destacamentos. Centuria
tras centuria, el sonido rítmico de sus pasos sobre el pavimento había congregado
por las callejuelas y detrás de las ventanas a las multitudes judías de todos los
barrios próximos, silenciosas y graves.
Formados en cuadrado, los dos tercios
de la cohorte de los veteranos se habían colocado alrededor de la fúnebre colina,
dándole la espalda y haciendo frente a la multitud, mantenida a respetuosa distancia.
De la Antonia al Gólgota las tropas ordinarias estaban codo a codo, apretando a
los curiosos contra las murallas, y bloqueando en triple fila a aquellos que, en
cantidades innumerables, venían a amontonarse por las callejas transversales. Habían
esperado largo rato. En el intervalo, de la ciudadela había salido una carreta tirada
por un esclavo, escoltada por algunos legionarios ligeramente armados. En la carreta
había dos braseros, sacos de carbón de leña, fuelles, y media docena de flagra,
especie de grandes mazos, cuyo mango de madera se convertía en hierro en el extremo
superior y llevaba cuatro cadenitas con bolas de bronce y cuyos anillos eran planos
y oblongos. Y un largo murmullo temeroso había corrido entonces entre la muchedumbre: "Los
látigos de fuego … los látigos de fuego …".
Una vez llegados al Gólgota,
los soldados que, según la costumbre romana, debían ejercer el oficio de verdugos,
dispusieron los braseros, colocaron carbón, los encendieron y atizaron el fuego
con ayuda de los fuelles de cuero. Cuando el carbón no fue ya más que brasas ardientes
sumergieron en él las cadenitas de los flagra, cuidando que los mangos de madera
no estuvieran al alcance de las pavesas encendidas.
Bruscamente la muchedumbre
se agitó, y, volviéndose, los legionarios la retuvieron y la hicieron retroceder
a golpes de escudo o de mangos de pilum. Acababa de salir de la Antonia un nuevo
cortejo.
Precedidos y enmarcados por los hombres de un manípulo completo,
dos hombres de edad avanzada caminaban lentamente, con el torso desnudo. Les habían
bajado las vestiduras hasta los riñones, y avanzaban con los brazos en cruz, atados
a un madero que, a la manera de yugo, reposaba sobre sus hombros y su nuca. Del
cuello de cada uno de ellos colgaba una plancha que llevaba una inscripción en latín,
griego y hebreo: la que debía figurar tras sus cruces. Sus rostros estaban pálidos
y demacrados, envueltos por una cabellera y una barba hirsutas, sus ojos ardían
de fiebre, y de sus flancos palpitantes sobresalían las costillas.
El corto
trayecto de la Antonia al Gólgota se realizó, en un silencio de muerte, al paso
lento de los condenados. Para dar mayor solemnidad a la doble ejecución, Tiberio
Alejandro había prohibido el habitual acompañamiento de las plañideras. Al pie de
la colina, el manípulo se detuvo bajo una orden breve, y sólo unos pocos soldados
empujaron con sus picas a los dos hombres hacia la cima, al encuentro con sus verdugos.
Primero desnudaron completamente a los condenados, luego les condujeron hacia
el poste vertical de su futura cruz. Allí, de una zancadilla, les hicieron caer
de bruces, la cara contra el madero.
Les sujetaron fuertemente la cintura
con una cadena, y el cuello con otra, los brazos seguían atados al travesaño que
llevaban encima. Dos parejas de verdugos sacaron, cada uno, un flagrum del fuego
del brasero y se colocaron a ambos lados de cada condenado. El situado a la izquierda
debía golpear en primer lugar, y el otro debía seguir. Volvieron la cabeza y esperaron;
el centurión exactor mortis levantó la mano, y la bajó. Los verdugos situados a
la izquierda balancearon sus cadenas, al rojo blanco, y, con toda su fuerza, golpearon
los costados de los dos condenados. Un horrible alarido brotó del pecho de los condenados,
pero los verdugos, tras un breve lapso de tiempo, arrancaron la carne viva de los
flagra, y ya los de los segundos ejecutantes se abatían desde el otro lado, con
el mismo breve lapso de espera y el mismo golpe para su extracción de la carne.
Y las elásticas y pesadas descargas de hierro al rojo vivo continuarían abatiéndose
con cadencia, en medio de los gritos de sufrimiento y de un olor a carne chamuscada,
abriendo en los costados y riñones de los condenados largos surcos negruzcos, donde,
como delgadas lágrimas, destilaban el suero y la sangre. A intervalos regulares
volvían a introducir sus flagra en el fuego de los braseros, y los recuperaban de
nuevo cuando estaban bien rojos.
La ley judía (que en materia de castigo
no utilizaba más que el látigo de cuero) limitaba a treinta y nueve el número de
latigazos que un condenado podía recibir. Pero la ley romana no fijaba ningún límite
en el caso de una condena a muerte. De todos modos, y a fin de que los condenados
no murieran bajo los espantosos sufrimientos del flagra y padecieran íntegramente
la crucifixión que debía seguir, el exactor mortis responsable de la ejecución,
al ver que uno de los dos hombres se había desvanecido, ordenó al fin: "Satis
…"5. Los verdugos se detuvieron, pero no obstante uno de ellos cruzó una última
vez la espalda de su víctima. El látigo de vid del centurión silbó y le golpeó en
pleno rostro. "He dicho bastante …", exclamó airado. El hombre se llevó
la mano a su cara tumefacta, y no pronunció palabra.
Desataron a los condenados
y los separaron de los postes.
La continuación se desarrolló como todas las
crucifixiones. Se hizo beber a los dos hombres la bebida calmante ofrecida por las
mujeres de una cofradía judía que asistía a los condenados a muerte. A continuación,
sin miramientos, los pusieron espalda contra el suelo, y la arena y la grava sucia
penetraron en las heridas supurantes, por el propio peso del cuerpo, haciendo estallar
las ampollas y arrancando largos gemidos a los dos infortunados.
Simultáneamente
clavaron los verdugos un grueso clavo en las palmas de sus manos, y los doblaron
a golpes de martillo, haciendo penetrar la cabeza de los clavos en la carne de los
dedos. Acto seguido levantaron a cada hombre, de manera que el madero al que así
estaba clavado se introdujera en el hueco dispuesto para tal fin en el poste patibulario.
Lo ataron todo en diagonal, y, para que el peso del cuerpo no desgarrara la palma
de la mano, clavaron, siempre a martillazo limpio, una enorme espiga bajo las partes
sexuales de cada hombre, a fin de que soportara la carga. Y el filo del ángulo de
semejante soporte, al herir el perineo, añadía todavía más dolor al suplicio del
condenado. Por último, y con ayuda de un nuevo clavo para cada uno, fijaron ambos
pies, haciendo crujir los huesos, y luego desataron los antebrazos de las ligaduras
anteriores. A fin de que los futuros cadáveres pudieran ser atacados cómodamente
por los animales carroñeros, sus pies estaban a menos de dos palmos del suelo.
A todo eso había que añadir que los miembros inferiores y superiores de los
dos rebeldes no habían sido previamente quebrados, sin duda para que los condenados
permanecieran más tiempo con vida. La sed, el calor, las moscas vinieron a aumentar
los dolores físicos, ya terroríficos por sí mismos, pues la sangre y el suero que
destilaba la espalda hacían que se adhirieran al rugoso madero las heridas en carne
viva. Continuaba la fiebre.
Hacia el atardecer encendieron delante de ellos
un abundante fuego de leña, tanto para alumbrar el Gólgota como para permitir a
los legionarios de la legión siria6 que se calentaran en el frío de las noches de
Nisán. Además, y por prudencia, otras dos antorchas ardían permanentemente detrás
de las cruces, en lo alto de unas pértigas plantadas en el suelo. Y poco a poco,
con la noche, las manos de los crucificados se crisparon alrededor de las enormes
puntas de los calvos, y los dedos, ya muertos, producían el efecto de una araña
encogida sobre sí misma. Las cabezas pendían sobre el pecho, y los cuerpos desplomados,
en zigzag, causaban la impresión de una suprema renuncia a la vida. Para los dos
moribundos, que temblaban de fiebre y a los que la asfixia iba ganando poco a poco,
cada hora había equivalido a un día, y cada día a una semana.
A pesar de
eso, por segunda vez se les negó una muerte piadosa y dulce. Hacia el mediodía siguiente,
obedeciendo a las consignas recibidas, el jefe de la patrulla de control dio una
orden, y un legionario de rostro curtido por la edad y las campañas se acercó a
los inmóviles crucificados. Hizo deslizarse y descender la punta de su pilum bajo
la axila derecha y, apoyándola, el soldado fue encontrando el relieve de las costillas.
A la altura de una de ellas se detuvo y, lentamente, introdujo su lanza: de la herida
fluyó un poco de sangre. El agonizante se estremeció ligeramente y volvió a respirar.
A continuación el legionario se dirigió a la segunda cruz, y repitió el proceso.
Y así el suplicio duró más.
Tímidamente, un centurión preguntó: "Tribuno,
¿no fue a consecuencia del nacimiento de esa superstición judía sobre la pseudorresurrección
de aquel Jesús, por lo que Tiberio César promulgó el edicto que castigaba a la pena
capital a los que desplacen la losa de las tumbas para sacar los cadáveres de ellas
…?".
El tribuno reflexionó un instante: "Sin duda, probablemente
fue eso. Pero también para evitar que los de la secta de Hécate se apoderen de los
despojos fúnebres que necesitan para sus invocaciones maléficas …".
Siguió un silencio. Luego, acompañado por sus oficiales, el tribuno de caballería
regresó apaciblemente a la Puerta de Damasco, donde habían ido a esperarle jinetes
y caballos, procedentes de sus acuartelamientos de Betfage y Betania. Hizo una señal
a un centurión, se oyó una breve orden, y todos montaron en sus cabalgaduras. Hubo
una segunda orden y, en silencio, el ala legionaria se puso en movimiento, al paso,
en la claridad de la mañana, con el único ruido de los casos de sus monturas o el
tintineo de sus armas.
El fuego de la noche acababa de morir en sus brasas
todavía rojizas, y de las últimas ramitas con que lo habían alimentado se elevaba
todavía, a veces, un delgado hilillo de humo oloroso y azul, símbolo de una dulzura
extraña a esos lugares, y que no llegaba a cubrir el nauseabundo olor que llegaba
de las cruces patibularias.
A cierta distancia, posados en los postes que
aún estaban libres, graznaron una pareja de cuervos, y luego alisaron sus plumas.
Invisible, pero alegre, un grillo lanzó desde su minúscula madriguera su canto hacia
el sol.
Entonces una sombra vaga pareció descender ante la luz. En un vuelo
silencioso y elástico, levantando con sus aleteos el polvo amarillo del Gólgota,
varios oricous se abatían pesadamente sobre los crucificados. Los primeros en llegar
lanzaban ya hacia el abdomen, a la manera de su látigo, sus cuellos largos y pelados
terminados en un cuello ganchudo y cortante. Y con rabiosos gruñidos los buitres
hurgaban en los cadáveres, hundiendo su cabeza hasta el corazón mismo de las entrañas,
salpicándose mutuamente con las sanies viscerales, y con su plumaje ya manchado.
Los legionarios sirios contemplaban tranquilamente este terrible espectáculo,
apoyados negligentemente en su pilum. Y uno de ellos, después de haber bostezado
de aburrimiento y de sueño, pronunció el viejo proverbio arameo: "Esté donde
esté la carroña, los buitres se reunirán en torno de ella …".
Un poco
apartado, el decurión que estaba al mando del pequeño grupo de guardia se volvió,
con desprecio, y colocando su mano por encima de la visera de su caso, contempló
el cielo.
Muy alto, sobre las nubes, acababa de aparecer un vuelo de cigüeñas.
Estas aves blancas, en formación, batían sus alas negras a un ritmo majestuoso y
regular, y se dirigían hacia el mar. Venían de muy lejos, de más allá de las ruinas
de Babilonia y de Persépolis, y apenas comenzaron los días de bonanza, cuando el
clima era aún templado, emprendieron la huida para evitar el tórrido verano de esas
regiones.
El decurión las seguía con la mirada, silencioso y grave. Era un
griego, uno de los últimos descendientes de los bactríadas, destronados y dispersados
antaño por la invasión de los Sakas, que habían bajado de una parte lejana de Asia,
y nunca había pisado el suelo de Grecia. Se le oprimió el corazón, a pesar suyo.
Las cigüeñas iban a sobrevolar su verdadera patria; ellas atravesarían quizás el
cielo de la Hélade por encima de Corinto, o, rozando la armonía dórica del Partenón,
irían a anidar en el corazón de la Acrópolis por el Pelargikon de las nueve puertas
que, como supremo honor, los atenienses habían bautizado como la "Muralla de
las Cigüeñas". Y a la mañana siguiente, cuando remontaran el vuelo, irían a
beber, sedientas, a las aguas proféticas del valle de Delfos.
Eran los símbolos
vivientes de la Piedad y de la Bondad en el mundo antiguo, y conocerían, sin comprenderla
y sin apreciarla, una paz que el decurión aún no había conocido jamás, en una patria
todavía no mancillada por dogmatismos limitados ni por fanatismos sanguinarios,
y donde el pensamiento del sabio permanecía libre e inmortal.
Por orgullo
ante sus hombres, el bactríada se tragó las lágrimas que pugnaban por asomar a sus
ojos, y, a pesar suyo, sus labios murmuraron, pensando en los hermosos pájaros que
se perdían en el espacio, el saludo y el deseo de la antigua Acaya: "Sed felices
…".
Pero, debido a la emoción de aquel instante, no advirtió el fúnebre
presagio. En efecto, las cigüeñas volaban de la diestra a la siniestra, y eso era
el anuncio de desgracia para la tierra que acababan de sobrevolar.
A decir verdad, los caballos no estaban absolutamente prohibidos en la Ciudad santa, aunque el Deuteronomio (17, 16) precisa: "El rey no deberá multiplicar sus caballos". Sin embargo, parece que su circulación fue reglamentada y, sobre todo, prohibida en los barrios cercanos al Templo; esto era a causa de sus excrementos, que ensuciaban las sandalias de los fieles que subían al santuario. Por eso las cuadras de Salomón (si es que se trataba realmente de las cuadras de este rey, y no simplemente de las de los templarios, cosa que en cambio sí que es cierta) fueron construidas en los límites del recinto sudeste de la ciudad, lo más lejos posible del Templo, y limítrofes con la Puerta de la Fuente, frente al monte del Escándalo (véase plano de Jerusalén, cap. 27).


Búsqueda en el
|
Copyright © 2018 - Todos los derechos reservados - Emilio Ruiz Figuerola